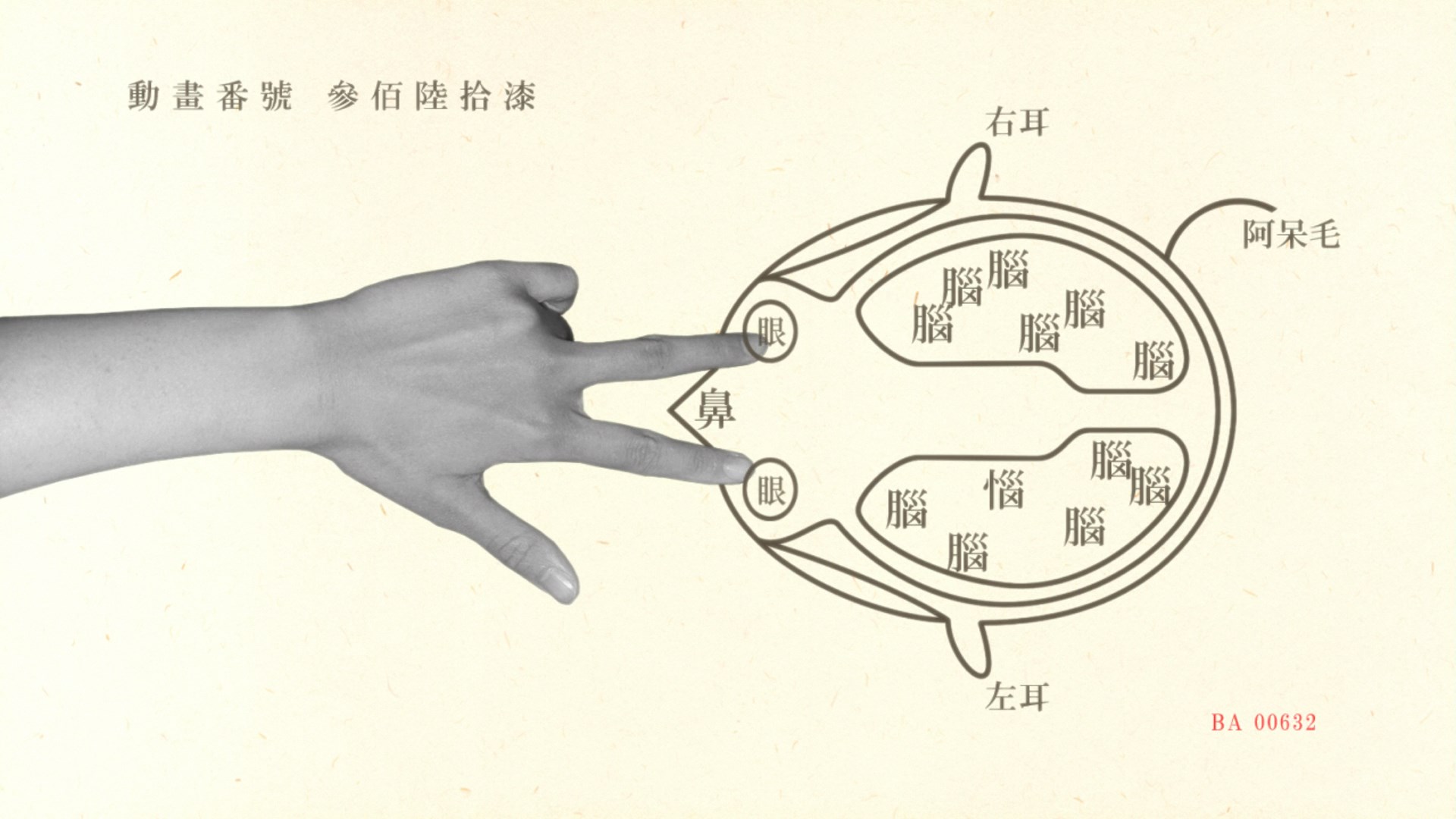Cuando uno se convence de que,
al enamorarse, resulta tremendamente
vulnerable, la idea de haber vivido
hasta entonces desconocedor de esta verdad
le hace estremecerse.Por esta razón, el amor
vuelve virtuosas a ciertas personasEl color prohibido, de Yukio Mishima
Es imposible escribir para otro que no sea uno mismo, incluso cuando uno mismo asume la forma de otros. Al ponernos ante la página en blanco no pensamos en el lector, en una abstracción desconocida a la cual pretendemos revelar una verdad incómoda, sino que aspiramos al más retorcido principio de desnudarnos delante del espejo; es imposible escribir para el público, porque siempre se escribe para alguien. Alguien que me refleja, alguien a través del cual me pienso, aunque ese alguien sea el mundo. Es sólo en ese sentido, y en ningún otro, en el cual toda escritura es, por necesidad, un acto biográfico: las circunstancias nos arrojan hacia la escritura porque necesitamos explicarnos algo, a nosotros o al entorno que nos rodea —porque los otros son parte constitutiva de mi existencia, incluso cuando son también seres con su propia autonomía — , incluso cuando somos conscientes de la inutilidad manifiesta de hacerlo. Escribir es inútil como lo es el amor, de un modo que nos construye por resignación: no nos puede salvar del mundo, de la existencia, pero la virtud reside en saber aferrarse a ellos ante la visión de la muerte.
Yukio Mishima es el escritor del amor, la literatura y la vida auspiciada como reflejo de la muerte; es, en cierto modo, un japonés culturalmente cristianizado, una rareza nacida del calor de la reclusión —literal, por una infancia donde no le dejaron jugar con los demás niños; metafórica, por la discreción con la cual tuvo que conducir su vida emocional adulta— originada por la confrontación entre el interior, la tradición japonesa, y el exterior, la cultura estética de aires homoeróticos del catolicismo. Hizo de esa eterna contradicción su hogar, el calor que originaría una personalidad tan atractiva y volátil como repleta de aristas. Siguiendo la enumeración anterior, ¿por qué no deberíamos considerar que «El muchacho que escribía poesía» no es más que una ficcionalización de la adolescencia de Mishima, un recuerdo temprano llevado hasta lo literario para conocerse a sí mismo como mirándose en un espejo? Porque nadie se mira en un espejo para ver lo que ya sabe, sus recuerdos, sino para ver lo que aún está por saber, lo que no comprende de su presente. Dejemos que Mishima dinamite cualquier otra lectura:
El muchacho estaba cautivado por la ilusión que confunde al arte con el artista, la ilusión que proyectan en el artista las muchachas ingenuas y consentidas. No le interesaba el análisis y el estudio de ese ser que era él mismo, en quien siempre soñaba. Pertenecía al mundo de la metáfora, al interminable calidoscopio en el que la desnudez de una muchacha se convertía en una flor artificial. Quien hace cosas bellas no puede ser feo. Era un pensamiento tercamente enraizado en su cerebro, pero inexplicablemente no se hacía nunca la pregunta más importante: ¿era necesario que alguien bello hiciera cosas bellas?
El artista que se erige como obra de arte, que pretende hacer de su vida tal cual es la metáfora del destino del mundo, fracasa desde el mismo instante que no reflexiona sobre la belleza de su propia vida, de sí mismo. Su prosa puede ser elegante y bella, pero él puede ser zafio y horrendo. Si pretende convertirse en elegante y bello, incluso siendo zafio y horrendo —lo cual, en ningún caso, limitaría su posibilidad de ser un gran escritor — , hará como con la desnudez de una muchacha: lo convertirá en una flor artificial, en una falsedad insoportable. El artista debe reflexionar sobre su propia existencia para hablar de ella, de su ser, y no de su vida, sus acontecimientos, porque es lo único que puede compartir en común con los demás: los acontecimientos reales siempre serán tristes y deslucidos, su esencia vibrante y colorida. Ningún gran relato puede ser comprendido sólo en clave de autoficción, los acontecimientos de la vida sólo son interesantes cuando están atravesados por la existencia. Cuando parecen estar hablándonos a nosotros, porque están hablando al autor.
Incluso si la comunicación es hacia algún otro, todo escritor pretende comunicar algo profundo de sí mismo o del mundo que aún no ha podido comprender del todo. Escribir es un acto de comunión con uno mismo para comulgar con la existencia, la humanidad y el mundo. Por eso al protagonista «todavía le quedaba por descubrir que nunca había sido poeta»: jamás se había pensado a sí mismo, sólo reflejaba la realidad tal y como había sido. Su poesía era el reflejo de la realidad tal y como la percibía. Mirarse en el espejo, descubrir aquello que hay de aterrador en él y, partiendo de ello, vislumbrar la realidad del mundo, sería la labor del escritor, del poeta, del artista. A través de uno mismo, del autoconocimiento profundo de quienes somos, podemos vislumbrar no sólo aquello que nos define, sino aquello que define a la humanidad entera en tanto compartimos, por necesidad, siempre unos mismos rasgos en común: cada amor tiene una forma y una significación particular, pero todo amor se nos antoja similar al de los grandes amores de las historias.
El protagonista vislumbra por vez primera que nunca fue poeta, que nunca había plasmado nada profundo más allá de lo que cualquiera podría haber vislumbrado, ¿por qué decimos entonces que la escritura es un acto inútil? Por lo que afirman sus personajes.
— Goethe escribió el Werther —respondió R— y se salvó del suicidio. Pero sólo pudo escribirlo porque, en el fondo de su alma, sabía que nada, ni la poesía, lo podría salvar, y que lo único que quedaba era el suicidio.
— Entonces, ¿por qué no se suicidó Goethe? Si escribir y el suicidio son la misma cosa, ¿por qué no se suicidó? ¿Porque era un cobarde? ¿O porque era un genio?
— Porque era un genio.
SI Goethe no se suicidó, incluso cuando sólo quedaba esa opción, no fue porque la literatura pudiera salvarlo, porque sólo un dios podía salvarlo: lo salvó su inquebrantable fe en lo absurdo de la existencia. La existencia carece de todo sentido, se rige por el caos y el absurdo, por lo cual toda acción, por bien planificada y fundamentada que esté, está condenada al capricho de una lógica que trasciende cualquier seguridad de triunfo. ¿Por qué no suicidarse entonces, si no cabe la certeza de nada que emprendamos? Porque el hombre que vive de forma coherente con respecto de sus ideales, aquel que elige la pluma antes que la cuchilla, es aquel que ha encontrado la fe en el absurdo: al igual que le puede ser arrebatado todo lo que tiene, le puede ser retribuido con todo por su resignación infinita convertida en fe desprovista de duda. Desprovisto de duda, que no arrogado a la fe ciega. La fe del escritor, del genio, es la fe del que sabe que sus actos, incluso cuando inciden en un fracaso sin motivo, serán de algún modo reconocidos en tanto es el destino que ha elegido para sí mismo; si muere, si se rinde, ya no queda nada y si escribe, si persigue sus sueños e ideales, es posible que logre sus objetivos.
«Aquello que parece insensato en la obra de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres» —dice Pablo de Tarso en la primera epístola a los corintios. Renunciemos al concepto de «Dios», que nos resulta grandilocuente y enojoso, para intercambiarlo por el más amable de «existencia», ¿qué nos queda? La idea de que todo acto es inútil, porque la existencia siempre trascenderá nuestra propia capacidad para comprenderla. Inútil, entonces, que no desagradecido. Ahí radica la diferencia entre el hombre, el escritor, el poeta y el cadáver, el animal, el farsante: ambos aceptan que la existencia es inescrutable, carente de sentido práctico, pero donde el primero escoge la pluma el segundo escoge la cuchilla; donde el hombre elige la fe en sí mismo y en el mundo, el cadáver elige rendirse ante el absurdo.
Rendición incluso en el caso de que la cuchilla no roce la carne, sino que se hunda en lo más profundo para obliterar todo aquello que en algún momento le condujo en sueños.