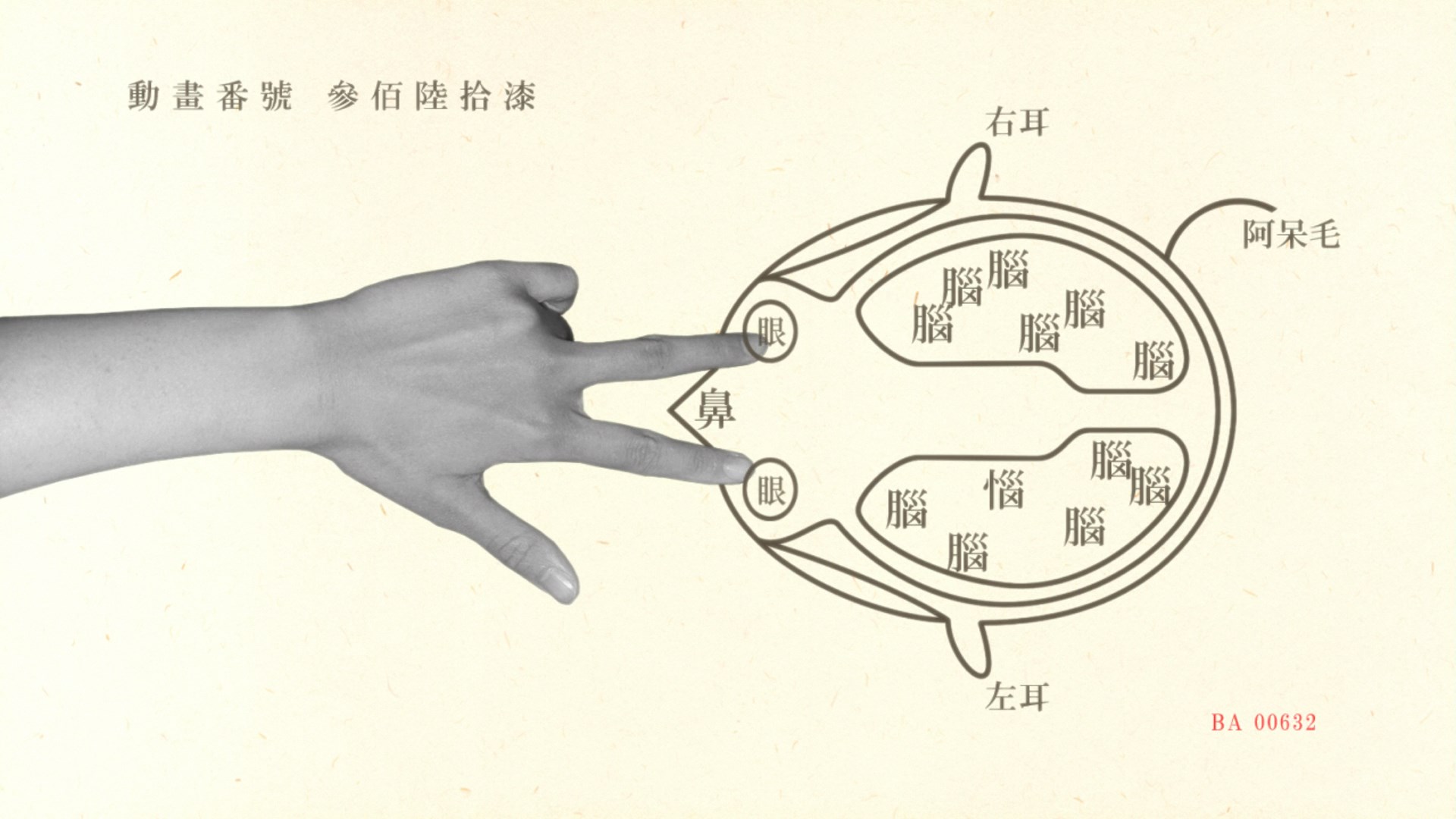Los difusos límites entre la vigilia y el sueño son un clásico ya no sólo del terror o la ficción, sino del pensamiento occidental en general. Ante nuestra dificultad de poder afirmar si nuestra vida es real en algún grado o, cuando menos, si la realidad está ahí cuando nosotros estamos ausentes, duda metódica mediante, cuanto más pienso más dudo. No existe forma de encontrar principios universales que nos demuestren que estamos despiertos, que habitamos el mundo real, por lo cuál debemos aceptar que lo estamos haciendo un salto conceptual que evade cualquier forma posible de la razón: simplemente debemos aceptarlo. Independientemente de cuantas veces lo pensemos, jamás seremos capaces de dilucidar los límites auténticos de lo real.
Cuando al mundo onírico se suma la fantasía, ya sea en forma de fantasmas o maldiciones, entonces la dificultad implícita en dilucidar qué es real se multiplica. Los cimientos de la lógica que hemos aprendido hasta el momento, que nos permitían hacer ese salto conceptual, se tambalean. En ese momento es cuando entra en juego el terror, en tanto es entonces cuando desconocemos de forma absoluta si debemos desconfiar o de nuestros sentidos o de nuestra razón; en cualquier caso, al confrontar lo sobrenatural siempre nos enfrentamos al hecho de que algo en lo cual confiábamos de forma ciega, bien sea nuestra capacidad para entender el mundo o para captarlo, ha fracasado de forma absoluta. No podemos confiar en que habitamos la realidad de modo alguno. Si los acontecimientos sobrenaturales nos dan miedo no es sólo porque los muertos acechándonos resulten aterradores, sino también porque en el proceso de saber que existen se cuestionan todas nuestras creencias de lo que creíamos era el mundo: lo más aterrador de un fantasma no es su presencia, sino descubrir que no tenemos conocimiento alguno para lidiar con él. O para naturalizar su presencia.
Aunque si bien japonés, y por extensión mucho más familiarizado con la presencia de espíritus —en tanto, a diferencia que en Occidente, en Oriente el animismo tiene un gran peso específico en el ámbito religioso — , Kazuo Umezu siempre ha sentido una pasión desaforada por el terror gótico. No sólo por obras como Orochi: Blood, sino en su bibliografía en general: su estilo exuda constantemente una pasión por lo lúgubre, lo añejo y el secreto que es, en última instancia, una exquisita herencia europea pasada por el filtro japonés. The Curse of Kazuo Umezu no es una excepción. Presentado por una frankensteiniana versión del propio Umezu, nos narra dos historias que, si bien carecen de cualquier clase de continuidad entre sí, tratan en ambos casos un mismo tema en común: los límites entre la vigilia y el sueño y cómo una maldición, o al menos lo que se supone como una posible maldición, puede ser la causante de esos mismos límites, por lo demás, ya difusos de entrada.

| En ¿Qué revelará la cámara? seguimos los pasos de Masami, una joven estudiante de instituto que se obsesiona con su nueva compañera de clase, Rima. Cuando al día siguiente aparezca con una extraña marca en la garganta después de tener una horrible pesadilla, empezará a sospechar que Rima es en realidad un vampiro, para lo cual le pedirá a su compañero de clase, Umezu. que la grabe en vídeo para comprobar qué ha ocurrido. El problema es que, tal vez, el monstruo no es quien ella cree. | En La mansión encantada seguimos los pasos de Miko y Nanako, amigas desde la infancia, que deciden investigar la casa encantada que hay en su pueblo antes de que la derriben. Cuando entren se encontrarán con el espíritu de la mujer asesinada en la casa, provocando que Nanako sea decapitada y Miko caiga inconsciente, para despertar al día siguiente en su cama. ¿Acaso fue todo nada más que un sueño? El problema es que, si desean descubrir lo ocurrido, tendrán que volver a la mansión esa misma noche. |
Todo terror se construye a partir de la incógnita, pero no basta con ésta para causar miedo. En todo momento se nos ofrece sangre, vísceras arañas y otros elementos más sutiles, como el propio terror de los personajes, a través de los cuales crear una atmósfera viciada, desconcertante, en la que nada es lo que parece. Al menos, no de entrada. Todas las respuestas que nos van dando, todo lo que adelanta el propio Umezu a través de imágenes (el fantasma de una mujer muerta) o palabras (Masami diciendo que Rima es un vampiro, el narrador cuestionando qué parte del relato fue un sueño), se desmoronando cuando nos hacemos conscientes de aquello que hasta entonces se nos había escapado: no sabemos qué ha ocurrido, en tanto las muertes quedan en el aire abiertas a la interpretación.
Lejos de ser un defecto, lo que imprime la condición de terror en The Curse of Kazuo Umezu es la promesa que se nos da desde el título: la maldición de Kazuo Umezu, hacernos conscientes de que ambos relatos están vagamente conectados. Volvamos sobre nuestros cartesianos pasos. Existe la posibilidad de que hayamos sido creados por un genio maligno que sustenta su vida sobre la condición de engañarnos, de hacernos creer que estamos en posesión de la verdad cuando, en realidad, estamos equivocados; si eso ocurre, entonces es absolutamente imposible que conozcamos la realidad. Salvo que aceptemos la realidad en sí misma sin cuestionarla. Esa es la maldición del título. Ambas historias están hiladas entre sí, ambas tratan de una maldición —que, en nuestra ignorancia, podríamos considerar que la maldición del título — , pero nunca llegamos a saber las razones exactas de lo ocurrido: lo sospechamos, pero la explicación queda en el limbo. Entonces aparece de nuevo Kazuo Umezu/El Narrador para decirnos, justo antes de que entren los créditos, «tal vez (las chicas) sólo tuvieron un sueño fugaz al momento de morir en manos del fantasma».
El final podría parecer un subrayado, pero en realidad es la maldición. Después de enseñarnos una realidad donde la dicotomía sueño/vigilia se confunde hasta el punto de no poder desentrañarla de ningún modo, entonces invoca la maldición, ¿cómo podemos saber nosotros qué es lo que ha ocurrido realmente? Y si no podemos saberlo en una historia de ficción perfectamente narrada, ¿cómo podemos saberlo sobre nuestras propias vidas? Y si no podemos saberlo, ¿acaso no puede existir un genio maligno o que todo sea un engaño? Y entonces, sólo entonces, percibimos la maldición: ahora ya no podemos dejar de pensar.