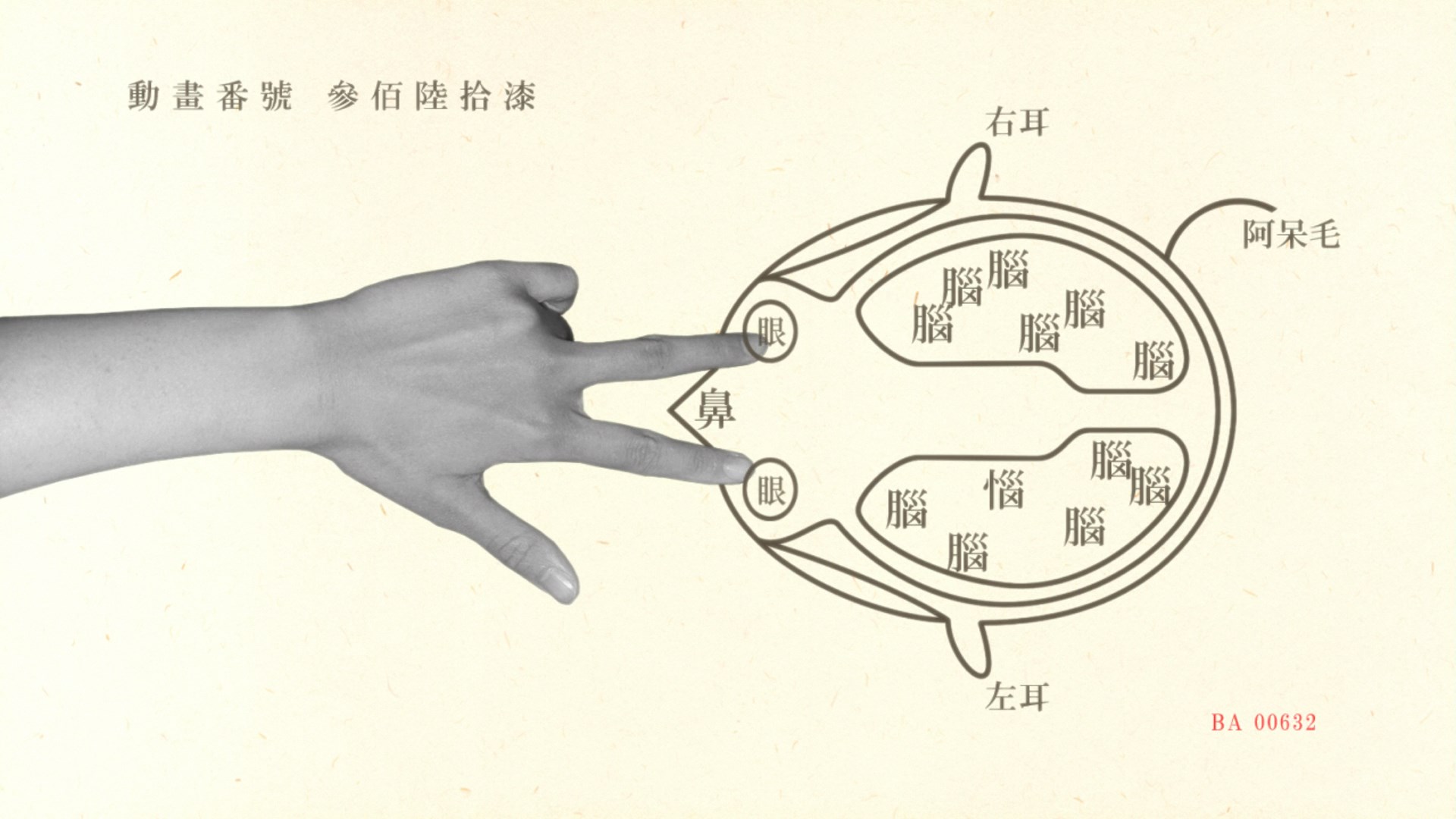Mujer de pie, de Yasutaka Tsutsui
Quien más quien menos se ha preguntado más de una vez por qué los anuncios institucionales del fomento de la lectura son, en el mejor de los casos, un completo desastre en cualquier término objetivo de su capacidad para animar a alguien hacia algo que no sea el suicidio. En los colegios la cosa no mejora cuando vemos como se obliga reiteradamente a los más jóvenes a leer libros que, lejos de despertar cualquier curiosidad o interés, seguramente les alejen completamente y de por vida de cualquier ánimo lector; parece que las instituciones gubernamentales ‑con la noble excepción, seguramente por ser la única con contacto directo real con los libros, de las bibliotecas- pretendan dinamitar el hecho de que la gente lea. Una población iletrada es una población que no se cuestiona nada e incluso el panfleto más ridículo y reaccionario ‑y sí, estoy pensando en ti, Hessel- puede encender la chispa de algo más grande que quizás no hubiera estallado sin la literatura, sin la maravilla de la palabra hecha no sólo idea sino también una cierta forma de arte.
Las sociedades totalitarias, e incluso las que no lo son, adoran el arte de quemar las ideas en fuga que se plasman en los inaprensibles ríos de tinta de los libros, como nos recordaría tan bien Ray Bradbury en Fahrenheit 451; igual que nunca se mata a un disidente sino sus ideas nunca se quema un libro sino su contenido. La información es poder porque permite manipular la realidad, cambiarla, hacerla ver limpia y transmitir ideas que resultan incómodas a otros. Pero hay quien quema libros como quien planta árboles o, como en el caso de éste Mujer de pie, como cosifica a las personas hasta convertirlos en vegetales.
Lo más terrible de la distopía que nos presenta Yasutaka Tsutsui en éste cuento es como articula una represión salvaje que se basa en tres focos básicos: la represión estatal, la represión del igual y la auto-represión. En la represión estatal encontraríamos como todo aquel que sea disidente, o cualquier perro o gato que se encuentre por la calle, es convertido en un hombregajo, una extraña forma de hombre semi-vegetal, que acaba floreciendo en un hombrearbol; si la cosificación es el ejercicio último de las sociedades totalitarias, sean estas veladas o no, el convertir en planta al disidente es la forma perfecta de cosificación: se le deshumaniza completamente a ojos sirviendo de bien común para los demás. En esta cosificación del que piensa diferente, del disidente, se encuentra la represión de los mismos que condenan y denuncian al que se enfrenta contra la autoridad, pero también aquí se encuentran los que agreden ‑física, moral o sexualmente, tanto da- a los hombregajo aludiendo que no son personas. El drama del hombre moderno no es creer que sólo los seres humanos se merecen su humanidad, lo es no darse cuenta que en ese caso él tampoco es humano.
La represión que plasma Tsutsui es la insoportable sensación de saberse perpetuamente observado por víctimas y verdugos, cómplices de cuanto ocurre de malévolo en el mundo. Es por ello que la represión última del hombre siempre se da en uno mismo, en la auto-censura, en el callar para no molestar y en moderarse para no llamar la atención. En un mundo donde una reunión de tres o más escritores se presupone como un acto de terrorismo o donde poner un nombre a un perrogajo está tipificado como un grave delito sólo el escritor, en tanto incapaz de no comprometerse con el mundo, es un héroe revolucionario. Y es por ello que su enfermedad no es el no poder dejar de escribir, como diría el autor, sino precisamente el dejar de escribir; en cuanto la pluma deja de volar ágil entre los márgenes prohibidos de la opresión la voz de los silenciados muere con ella. Donde Hiyama ve su debilidad por haber dejado de escribir, el protagonista ve su debilidad en no escribir textos políticos, auténticamente combativos, por saber que será perseguido y destruido por ello.
Escribir construye nuevas realidades donde antes sólo había vacío y, por ello, sólo aquel que deja de escribir lo que sea se convierte en un auténtico hombregajo, en un hombre cosificado hacia la condición de vegetal inerte. No hace falta explicitar lo político porque está siempre implícito en todo texto, no hace falta explicitar los sentimientos porque están siempre implícitos en cuanto decimos. La auténtica revolución no empieza en la frustración del hombre contra el estado, empieza cuando su valentía alcanza a través del arte el poder de metaforizarla en el mundo.